- República Empresa
- Posts
- Ganamos, pero falta cancha
Ganamos, pero falta cancha


¡Buenos días!
Guatemala cerró septiembre con un claro incremento en divisas por exportación. Sin duda, una excelente nueva. Una confirmación de dinamismo y pujanza.
Este hecho, sin embargo, comporta retos que se traducen en las consabidas brechas estructurales. Desde la limitada infraestructura hasta los cuellos de botella regulatorios.
¿Cómo lograr la consolidación de un ciclo exportador sostenido? Se necesita incrementar y acelerar la inversión en carreteras, puertos y energía. Y más allá de esto: modernizar procesos para reducir tiempos y costos.
Incorporamos un elemento clave: el nearshoring. Posicionarse como destino atractivo para capital y tecnología.
El desafío es convertir las cifras positivas en un cambio estructural real, duradero y profundo.
Recomendamos, asimismo, que vean nuestra gráfica sobre flujos seleccionados de IED en Centroamérica y el Caribe.

Alice Utrera
Más divisas, más retos
636 palabras | 3 min de lectura

Guatemala cerró septiembre con un incremento del 7.4 % en divisas por exportación, según el BANGUAT. El dinamismo de productos tradicionales y no tradicionales muestra resiliencia empresarial, pero revela brechas estructurales que aún limitan el potencial exportador. Se abre nuevas oportunidades para inversión, diversificación y sofisticación productiva.
Por qué importa. El dinamismo exportador confirma que la economía guatemalteca depende de un sector productivo que sigue creciendo pese a presiones externas. Para la alta empresa, esta tendencia abre espacio para ampliar capacidad instalada, atraer inversión y fortalecer cadenas de valor en un contexto de demanda internacional aún activa.
El café y el azúcar crecieron de forma excepcional, confirmando que la competitividad agrícola aún sostiene gran parte del ingreso nacional. Aída Fernández, directora de Crecimiento del Sector Exportador de AGEXPORT, afirmó que este repunte manifiesta “un desarrollo muy importante de los productos tradicionales”.
El sector manufacturas consolidó su expansión. Ello evidencia un salto hacia productos con mayor valor agregado y mejor posicionados en mercados regionales y globales.
Aunque Centroamérica aún absorbe el 36 % de las ventas, su volatilidad económica obliga a las empresas a acelerar la diversificación geográfica.
Lo indispensable. Los USD 11 842M exportados en nueve meses reflejan mayores ventas y la capacidad del sector privado para operar pese a costos crecientes, fluctuaciones logísticas y mercados más exigentes.
La resiliencia agrícola y manufacturera fue clave. El agro creció 4 % y las manufacturas 5. Se demuestra así una base productiva amplia y con capacidad de respuesta rápida a la demanda internacional.
Las empresas invierten en certificaciones, calidad y escalabilidad, elevando su competitividad en un entorno donde el cumplimiento técnico es fundamental. “La mejora exportadora también responde a innovaciones en productos y procesos de calidad”, señala Fernández.
La dependencia de productos tradicionales sigue siendo un pilar. Sin embargo, el país avanza hacia exportaciones no tradicionales que fortalecen la diversificación y reducen vulnerabilidades ante ciclos internacionales.
Datos clave. Las cifras muestran un panorama sólido, si bien exigen análisis profundo para anticipar cuellos de botella que podrían limitar el crecimiento hacia 2026.
Centroamérica absorbió USD 4250M; EE. UU., 3640M; y Europa, 926M lo que confirma la necesidad de ampliar destinos estratégicos.
El café generó 1200M, vestuario 1174, azúcar 777 y banano 768. Se consolida así un núcleo exportador que aporta estabilidad macroeconómica.
Las oportunidades de IED se vuelven más relevantes. Fernández destacó que mercados del Caribe y Norteamérica representan grandes oportunidades para productos diversificados y encadenamientos regionales.
Punto de fricción. El crecimiento también refleja las tensiones estructurales que enfrentan los exportadores, especialmente en infraestructura y facilitación comercial.
Red vial e infraestructura portuaria siguen limitando velocidad y previsibilidad logística. Esto afecta costos y tiempos.
Persisten trámites aduaneros y sanitarios lentos, que restan competitividad. Según Fernández, la expansión exportadora hace más visibles las limitaciones en eficiencia portuaria y procesos aduaneros.
Energía eléctrica, tipo de cambio y costos de insumos se perfilan como riesgos relevantes. En particular, si no se modernizan los sistemas de despacho y transporte.
El otro lado. Junto al positivo dinamismo, perduran la concentración geográfica y la falta de infraestructura moderna. Son inhibidores de la capacidad para competir con economías más integradas en cadenas globales.
La diversificación hacia el Caribe, Canadá, Chile y Asia reduciría la vulnerabilidad y estabilizar ingresos ante ciclos externos.
La sofisticación productiva ha de avanzar más y mejor. Se requieren políticas claras de facilitación comercial que no incrementen el intervencionismo estatal.
La coordinación público-privada es clave para convertir el crecimiento actual en una plataforma de inversión de largo plazo. Fernández enfatizó que esta agenda debe incluir “inteligencia de mercados y misiones comerciales”.
Lo que sigue. Guatemala consolidará un ciclo exportador sostenido si invierte en infraestructura, agiliza regulaciones y aprovecha el nearshoring para atraer capital y tecnología. Para la alta empresa, el objetivo es convertir este crecimiento en expansión productiva, diversificación inteligente y mayor sofisticación industrial.
¿El repunte exportador garantiza un crecimiento sostenible hacia 2026? |
Iniciar Sesión o Suscríbete para participar en las encuestas. |
Miguel Rodríguez
Entradas seleccionadas de IED en Centroamérica y el Caribe
La IED en Latinoamérica y el Caribe alcanzó USD 188 962M en 2024. Un crecimiento del 7.1 % con respecto al año anterior, según la CEPAL. Este aumento, impulsado por la reinversión de utilidades, indica un interés mayor de las empresas ya establecidas, aunque los nuevos aportes de capital permanecen estancados.
Guatemala destaca por su trayectoria. A ello se añade su potencial de crecimiento reflejado en proyecciones varias para 2025, las cuales anticipan un cierre positivo. Los primeros tres meses del año mostraron señales alentadoras: recibió USD 4761M, un aumento del 17 % con respecto al mismo periodo en 2024. Ese ritmo permitiría alcanzar o incluso superar la meta oficial de USD 1815M.
El reto sigue siendo atraer nuevos capitales e inversiones de mayor valor para consolidar el desarrollo productivo sostenible y competitivo en la región.

UN MENSAJE DE PUBLIMOVIL
Innovación publicitaria con Publimovil e Infinity

Su marca puede destacar con las soluciones digitales de Publimovil e Infinity Media, reconocidas en el Foro Alooh LATAM 2025. Estas plataformas transforman espacios cotidianos en medios dinámicos que impulsan resultados. Descubra cómo su empresa puede ganar alcance, relevancia y presencia regional.
Qué destacar. Publimovil impulsa la publicidad exterior hacia un modelo digital más eficiente.
Introduce formatos modernos que elevan la visibilidad de las marcas.
Ofrece innovación respaldada por reconocimiento regional.
Combina tecnología con estrategias sostenibles y medibles.
Lo indispensable. Infinity Media digitaliza puntos clave sin complicaciones para usted.
Implementa pantallas en supermercados, farmacias y comercios.
Brinda instalación sin necesidad de adquirir equipos propios.
Administra contenido para garantizar campañas siempre activas.
Lo que sigue. Usted puede aprovechar este ecosistema para crecer.
Invierta en espacios digitales con alto impacto real.
Potencie su comunicación con formatos conectados.
Eleve su presencia con un aliado confiable e innovador.
Lea toda la nota aquí
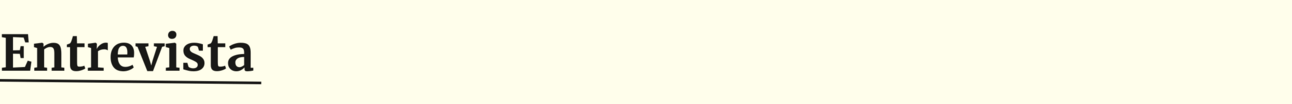

Por Miguel Rodríguez
República Empresa conversó con Gerardo Bonilla, Socio y Managing Partner Mckinsey & Company Guatemala, sobre el estudio “The FDI shake up”, que aborda la transformación de la inversión extranjera directa en la última década. Subraya cómo los factores geopolíticos y las nuevas industrias redefinen los flujos de capital global.
¿Cuál fue la motivación principal para elaborar el estudio que menciona la sacudida de IED?
—La motivación principal detrás del estudio fue comprender cómo están evolucionando los mapas y flujos comerciales en un contexto global cada vez más turbulento, marcado por cambios en las tarifas y en el comercio internacional.
Queríamos observar cómo ha cambiado el mix de inversiones, el tamaño de esos proyectos, y sobre todo cómo factores políticos y geopolíticos están afectando esta dinámica.
Con esta información buscamos responder cuáles son los patrones de inversión que están emergiendo y cómo eso puede ayudar a prever la futura configuración del comercio.
¿Cuáles son los cambios más sorprendentes en los patrones de IED, y hacia dónde están moviéndose esos flujos de capital?
—Uno de los cambios más impactantes es el papel que juega el factor geopolítico. Usamos un indicador llamado la “distancia geopolítica” para medir cómo se están moviendo tanto la IED como el comercio.
Esto quiere decir que las multinacionales están ajustando muy rápido dónde y cómo invierten. Cerca del 75% del capital está fluyendo hacia industrias del futuro como la infraestructura tecnológica, los centros de datos, manufactura avanzada, energía y sectores relacionados con metales y minerales.
La concentración del valor está en megaproyectos. Aunque representan solo alrededor del 1 %, estos abarcan más de la mitad del valor total invertido.
¿Cuáles son las características que definen un megaproyecto de IED? ¿En qué consiste en términos financieros y requisitos adicionales?
—Es un proyecto con inversión superior a USD 1000M. No hay muchos con esa envergadura, pero son los que dominan en términos del valor total invertido, concentrando más del 50 % de la inversión IED en valor.
Estos proyectos necesitan un ecosistema completo que los respalde. No solo se trata de aportar capital, sino de contar con la infraestructura tecnológica, talento cualificado y cadenas de suministro necesarias para operar eficientemente y mantenerse competitivos.
Además, suelen involucrar sectores altamente especializados que requieren innovación constante y políticas públicas que acompañen la inversión.
¿Cuáles son las implicaciones de estas inversiones en energías limpias, centros de datos y manufactura avanzada para una estrategia de desarrollo del país?
—Guatemala no puede darse el lujo de quedar fuera de estas industrias que están moldeando el futuro. En energía, por ejemplo, ya tiene avances en regulación, una matriz diversificada y costos competitivos, lo que crea un moméntum favorable para atraer más inversiones.
En manufactura avanzada existen ventajas como las zonas francas y la cercanía geográfica a grandes mercados. No obstante, estas industrias requieren un alto nivel de tecnificación y especialización.
Respecto a los centros de datos, ya se observan inversiones importantes. Guatemala tiene condiciones adecuadas para promover esta industria, aunque todavía existen retos.
¿Cómo califica los esfuerzos que se están haciendo para resaltar la importancia de atraer inversiones?
—El consenso existe en que la IED es crucial para el desarrollo, y se reconoce que es una historia común en muchos países que han logrado crecer. Por ejemplo, Chile potenciando su minería con multinacionales que trajeron tecnología y expertise local.
En Guatemala también es necesario atraer proyectos que transmitan conocimiento, tecnología y talento. Al mismo tiempo, las políticas educativas y regulatorias deben adaptarse para formar el capital humano necesario y facilitar la entrada y operación de las empresas internacionales.
Un desafío importante es simplificar procesos como permisos de construcción y regulaciones que pueden retrasar inversiones grandes.
¿Qué consejo le daría a los líderes empresariales y responsables de políticas públicas en Guatemala, a partir de los hallazgos de este estudio?
—Para el sector privado, la recomendación es mantener y fortalecer el nivel de ambición y audacia que ha demostrado en inversiones locales y en el desarrollo conjunto con el público.
Para el sector estatal, la clave está en simplificar y facilitar la operación de las empresas, cumpliendo con la ley. Sin embargo, han de resolverse trámites, permisos y regulaciones que hoy dificultan la instalación y el crecimiento de proyectos, especialmente en industrias del futuro.
La coordinación es vital para aprovechar esta oportunidad única, competir regionalmente y lograr un cambio transformador. El tiempo para actuar es ahora.

