- República Empresa
- Posts
- Guate: 1, Aranceles: 0
Guate: 1, Aranceles: 0

¡Buenos días!
El reciente acuerdo entre Guatemala y EE. UU. para eliminar aranceles ha originado cierto optimismo entre los exportadores nacionales.
Parte de las exportaciones guatemaltecas hacia EE. UU. pasará a tener arancel cero. Esto catapulta la competitividad inmediata de productos como el café, el banano, el azúcar…
Este pacto supone mucho más que una mejora del margen de ganancia empresarial. Se traduce, sobre todo, en mayores oportunidades de empleo y expansión para las economías rurales.
Guatemala refuerza su posición como socio comercial estratégico de su principal destino exportador, consolidando un impulso real de desarrollo sostenible.
Es una victoria para el comercio, para el país y para su gente. El marcador favorece a Guatemala. Sin embargo, el partido no ha terminado.

María José Aresti
Aranceles: quién gana y quién solo esquiva
489

La actualización arancelaria trajo alivio, pero no giro de tablero. Apenas cubre el 39 % de la oferta agrícola guatemalteca. Beneficia, asimismo, a competidores regionales y deja abierto el tramo decisivo: el listado final.
Por qué importa. Corrige un año de presión tarifaria, mas no recompone por completo el terreno perdido. El sector lo lee como respiro, no como victoria. La distancia entre “alivio” y “ventaja” depende de lo que se confirme en la negociación.
Jacobo Pieters, jefe de Market Intelligence de AGEXPORT, afirma que es un “paso en la dirección correcta”, aunque insuficiente para hablar de ventaja competitiva.
La medida aplica a varios países con productos agrícolas, por lo que Guatemala no gana terreno de modo automático frente a competidores.
El sector insiste en que debe esperarse el listado oficial para saber cómo queda el país en el panorama internacional.
En el radar. La mencionada presión obligó a revisar costos y mercados. Aun así, las exportaciones crecieron 7 % entre enero y septiembre —impulsadas por El Salvador (+11 %), Canadá (+52 %) y EE. UU. (+3 %).
Esto ocurrió pese al gravamen, evidenciando resiliencia en agroindustria y perecederos. EE. UU. sigue siendo el principal destino, moviendo más de USD 2000M en productos agrícolas.
Entre los más dinámicos están el café, banano, plátano, melón, sandía, mango, fresas, tomate, brócoli, arveja china y chile pimiento.
Pieters subraya que los aranceles “invitaron a replantear estructura de costos”. Esto presionó márgenes y logística.
El otro lado. En los nichos prémium, la ecuación cambia. Pablo Matute, cofundador de Chocolates Sero, exporta entre 500 kilos y una tonelada de chocolate fino al mes hacia EE. UU. y Europa. Ahí la calidad pesa más que cualquier tasa.
Matute explica que su cliente final no detuvo el consumo pese al golpe inicial. “Si se va a pagar más por un producto, entonces las personas están dispuestas a invertir en productos de calidad”.
Su empresa —fabricante de chocolate artesanal— logró absorber parte del costo gracias a logística eficiente. El impacto mayor se siente en pedidos grandes o envíos B2C que ahora pagan impuestos.
Matute advierte un punto clave: si la desgravación aplica solo al grano, el beneficio para la industria local será limitado. Son los derivados —pasta, manteca, liquor— los que permitirían competir y generar valor agregado en Guatemala.
Balance. El sector reconoce que el alivio es relevante, pero no definitivo. Guatemala aún no recupera condiciones cercanas al DR-CAFTA y necesita claridad sobre qué productos quedarán incluidos.
El riesgo es quedar con un beneficio acotado mientras competidores —también cubiertos por la medida— ajustan sus estrategias sin distorsiones.
Además, advierten que el país debe esperar “el listado oficial” para entender cómo queda en el panorama internacional y qué productos seguirán sujetos a políticas comerciales.
Para Pieters, el mayor aprendizaje del año es la necesidad de replantear mercados: el crecimiento fuerte en El Salvador y Canadá demuestra que la diversificación es una condición de supervivencia frente a futuras disposiciones.
¿La actualización arancelaria cambia realmente el panorama exportador? |
Iniciar Sesión o Suscríbete para participar en las encuestas. |
En Latinoamérica y el Caribe el emprendimiento se ha convertido en motor esencial de empleo, especialmente en Centroamérica. Con todo, el entusiasmo emprendedor no se traduce en dinamismo: la región es la más rezagada en crecimiento económico. Los datos confirman un desafío estructural.
Según el informe “Emprendimiento transformador para el empleo y el crecimiento” del Banco Mundial, la región alberga dos mundos bien diferenciados de emprendedores. Por un lado, existe una masa abrumadora de microempresas —muchas informales, hasta 5 empleados— conducidas por propietarios con bajo nivel educativo. Por otro, hay un pequeño grupo de empresas transformadoras, más modernas, lideradas por fundadores más preparados y con mayor capacidad de generar valor y empleo formal.
El estudio señala que, a pesar de tasas muy altas de emprendimiento, muchas de esas compañías nacen, pero no escalan. Las nuevas empresas de LAC no superan en productividad a las ya establecidas, lo que significa que ese dinamismo esperado no impulsa un crecimiento real ni sostenido. El problema parece radicar en la “calidad del emprendedor”, no solo en su número.
Otro dato relevante es la distribución según deciles de ingreso; esta muestra que los emprendedores de menos ganancias operan como trabajadores por cuenta propia, sin empleados. En cambio, quienes tienen más recursos tienden a crear compañías mayores. Una brecha estructural que no se da en economías avanzadas.
De acuerdo con el reporte solo una minoría de microempresarios desea crecer: en Chile, apenas el 8 % planea contratar; en México, menos del 1. Esa baja ambición, se señala, está relacionada con un modelo empresarial limitado. Muchos buscan ingresos estables, flexibilidad o ser su propio jefe, más que escalar.
Para promover el crecimiento transformador, se subraya que es urgente mejorar la educación. Incluso entre los emprendedores del decil más alto, casi la mitad no superó la secundaria. Esa carencia limita su capacidad para innovar, gestionar tecnologías modernas o apostar por riesgo. Se necesita formar más graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como desarrollar programas especializados en gestión y emprendimiento.
Además, aunque algunos emprendedores tienen potencial, enfrentan obstáculos: mercados financieros poco profundos, dificultades para acceder a crédito y barreras laborales para contratar talento calificado. Esa combinación reduce la probabilidad de que surjan empresas dinámicas.
Deben fortalecerse los ecosistemas para superar deficiencias. Mejorar tribunales, optimizar leyes de quiebra, reforzar los derechos de acreedores y modernizar las regulaciones laborales. Al mismo tiempo, incentivar programas tipo incubadora que ofrezcan mentoría y acompañamiento técnico-gerencial a emprendedores con ambición.
En definitiva, la región no sufre por falta de emprendedores, padece de una baja densidad de negocios transformadores. El desafío es promover la cultura emprendedora y, en paralelo, elevar la calidad de quienes crean empresas a futuro, capaces de generar empleos de calidad y crecimiento sostenido.
Alice Utrera
Cuando el dólar toca la puerta
587 palabras | 2 min de lectura

El creciente interés por promover la dolarización en Latinoamérica reabre un debate con implicaciones para empresas, gobiernos e inversionistas. La expansión de los dollar stablecoins y el renovado impulso al dólar fortalecen su uso global. Plantean, también, preguntas estratégicas sobre estabilidad, competitividad y soberanía monetaria.
Por qué importa. La posibilidad de que EE. UU. la promueva, tendría efectos directos en disciplina fiscal, confianza inversora y estructura empresarial. Para el sector productivo, un entorno sin riesgo cambiario catalizaría inversiones y reduciría costos financieros, aunque implica renunciar a herramientas monetarias tradicionales.
“Más dolarización reduce incertidumbre macroeconómica”, señala el economista Michael Luttman. Su lectura coincide con un análisis del Bank of England, que advierte sobre el avance acelerado de monedas digitales respaldadas por dólares.
Según Olav Dirkmaat, economista y catedrático de la UFM, la eliminación del prestamista de última instancia “puede volver a los bancos más sólidos”, como demuestra Panamá.
Estudios del Center for Global Development indican que países dolarizados han registrado menor inflación estructural, aun con gobiernos de tendencia populista.
Lo indispensable. La dolarización elimina la recurrente práctica de financiar gasto mediante emisión monetaria. Esto introduce disciplina fiscal automática y favorece horizontes de inversión de largo plazo. En especial: industria, banca y comercio exterior.
Dirkmaat explica que separar dinero y Estado “impide que un gobierno abuse del banco central” para cubrir déficits. Esto reduce presiones inflacionarias.
En esta línea, Luttman sostiene que la estabilidad es un imán para capitales, reflejando la visión de gestores de fondos que ya utilizan stablecoins en mercados emergentes.
Un análisis (2024) del FMI confirma que la IED aumenta en países donde desaparece la prima por riesgo cambiario. Así en infraestructura y manufactura.
Qué destacar. Un entorno dolarizado tiende a mejorar el acceso al crédito y reducir costos financieros, particularmente en economías con monedas volátiles. Para Guatemala, donde el quetzal ha mostrado fortaleza, los beneficios serían más indirectos pero relevantes.
“Eliminar el riesgo moneda convencería a más empresas estadounidenses a invertir”, señala Dirkmaat.
Datos de The Economist revelan que la primacía del dólar reduce en 1-2 puntos porcentuales el costo de financiamiento para empresas y gobiernos que operan con él.
Estudios del BID evidencian que sectores intensivos en importaciones —farmacéutico, telecomunicaciones, energía— se benefician con menor volatilidad cambiaria.
Entre líneas. La adopción del dólar tendría impactos distintos según la fortaleza institucional. Para economías estables, puede compactar la estructura financiera; para otras, introduce riesgos políticos si las reservas quedan expuestas al sistema estadounidense.
Dirkmaat advierte que ciertos países han visto congeladas sus reservas por tensiones diplomáticas. Ello expone cómo “la dependencia puede volverse un riesgo político”.
“La dolarización obliga a transparencia fiscal”, sostiene Luttman.
Casos como Ecuador, El Salvador y Panamá subrayan que la estabilidad de precios contribuye a atraer capitales, incluso bajo gobiernos de izquierda.
El otro lado. Si bien la dolarización ofrece certidumbre y disciplina fiscal, introduce desafíos a considerar antes de avanzar.
Las economías débiles enfrentan vulnerabilidad financiera y menor capacidad para amortiguar shocks externos sin un prestamista de última instancia. Dirkmaat advierte que un país dolarizado queda expuesto a decisiones externas.
“Si hay tensiones políticas, activos en EE. UU. pueden ser congelados”, como sucedió con reservas de bancos centrales en Medio Oriente.
Estudios del BM muestran que países sin control sobre su política monetaria enfrentan ajustes internos más lentos ante recesiones, lo que afecta empleo y liquidez si no existen marcos fiscales sólidos.
Lo que sigue. De impulsarse la dolarización, Latinoamérica deberá tomar decisiones estratégicas. Países con instituciones sólidas medirán el costo de ceder autonomía. En cambio, los más frágiles recuperarían credibilidad.
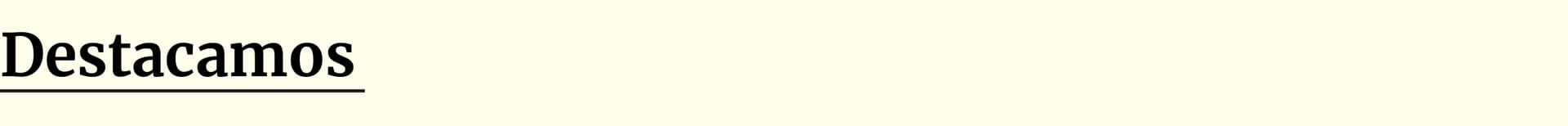
El INGUAT presentará el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-36, la hoja de ruta que determinará la actividad del sector a partir de enero.
Fuerte caída de los bonos soberanos de Ecuador tras el sorpresivo rechazo a todas las reformas de Noboa en un claro mensaje de desconfianza. Los títulos con vencimiento en 2035 cayeron hasta 3.4 centavos.
La Unión Europea ofrece cooperar con EE. UU. contra las importaciones baratas chinas. El objetivo es negociar la reducción de acuerdos arancelarios.


