- República Empresa
- Posts
- Menos jóvenes, menos futuro
Menos jóvenes, menos futuro

¡Buenos días!
Latinoamérica está dejando pasar su momento dorado. El bono demográfico – en que la población joven impulsa el crecimiento– se está cerrando sin haber sido realmente aprovechado.
Las oportunidades que ofrecía una fuerza laboral amplia, capaz de sostener la productividad y la innovación, se diluyen ante informalidad, baja inversión en educación y políticas públicas erráticas.
Mientras tanto, la región envejece. En pocos años, más trabajadores saldrán del mercado de los que entrarán, reduciendo el dinamismo económico y presionando los sistemas de salud y pensiones.
La productividad se estanca porque el talento se fuga, se desaprovecha o se desmotiva.
Invertir en capital humano, tecnología y empleo formal es la única manera de evitar que el futuro llegue antes de tiempo.

María José Aresti
Tic, tac... el reloj demográfico no se detiene
531 palabras | 2 min de lectura

Latinoamérica está en riesgo de perder una ventaja que el mundo desarrollado ya agotó: una mayoría de población joven capaz de sostener crecimiento. Con todo, no se ha capitalizado. El bono demográfico, esa ventana en la que hay más trabajadores que dependientes, se está cerrando. Cuando eso ocurra, no bastará con contar los años.
Por qué importa. La región envejece sin haber madurado económicamente. Cada año la proporción de trabajadores que sostiene dependientes se reduce. Esto presiona el gasto en salud, pensiones y transferencias.
Entre 2000 y 2020, Latinoamérica experimentó su punto más alto de población en edad productiva. Sin embargo, el rendimiento por trabajador apenas aumentó.
La informalidad absorbió buena parte del empleo joven. Esto limitó el ahorro, innovación y movilidad social.
“El bono existió, pero nunca se invirtió. Se gastó en presente, no en futuro”, resume la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su más reciente informe, al aludir a una década de políticas reactivas sin visión productiva.
Visto y no visto. Este giro silencioso que reconfigura el futuro económico se debe a familias más pequeñas y un bono demográfico que se desvanece. La fecundidad cayó a 1.8 hijos por mujer, frente a 2.6 a comienzos de siglo.
Desde 2015, la fecundidad se mantiene por debajo del nivel de reemplazo (2.1). Esto anticipa menos jóvenes ingresando al mercado laboral y más presión sobre los sistemas de protección social.
Chile (1.13), Costa Rica (1.32) y Uruguay (1.39) registran las tasas más bajas, comparables con las de Europa y Norteamérica. Se evidencia una transición acelerada y desigual en el impacto económico.
“La reducción de los nacimientos ha estrechado la base de la pirámide poblacional”, advierte la CEPAL, alertando que el reto no es cuántos nacen, sino cuánto producen los que quedan.
El otro lado. Bajo este panorama, algunos gobiernos y empresas han entendido que el “segundo bono demográfico” puede generar valor. Este propone que el cúmulo de activos, ahorro y experiencia de poblaciones maduras permite que el crecimiento se apoye en la productividad del capital.
Las economías con población envejecida pueden canalizar ahorro hacia infraestructura, tecnología y maquinaria, elevando el capital por trabajador.
Para lograrlo, los países necesitan mercados financieros sólidos que canalicen ahorro hacia innovación y eficiencia, no hacia gasto corriente. Esta última, una práctica común en la región.
La CEPAL plantea que “la longevidad puede transformarse en motor de prosperidad duradera”. En la práctica, depende de la capacidad de convertir la edad en valor y motor económico.
Lo que sigue. El impacto sobre el PIB per cápita será cada vez más visible: entre 2020 y 2050, el aporte de la población en edad laboral al crecimiento caerá de 1.4 a apenas 0.4 % anual.
Si la región no traduce su bono en capital productivo, enfrentará una economía estancada: más gasto, menos inversión y una base laboral incapaz de sostener el desarrollo que alguna vez prometió su juventud.
La nueva estructura de edad impulsa sectores como salud, biotecnología, finanzas, tecnología y servicios de bienestar. Estos podrían compensar parte de la desaceleración demográfica.
El bono estará en la capacidad de la población para producir valor. Aprovecharlo exige reformar la educación, modernizar los mercados laborales y fortalecer la inversión privada.
¿Qué explica mejor el estancamiento productivo regional? |
Iniciar Sesión o Suscríbete para participar en las encuestas. |
Centroamérica enfrenta un riesgo macroeconómico de largo plazo: el incremento sostenido de las temperaturas podría frenar el crecimiento del PIB per cápita. Así lo detalla un estudio conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), que advierte de efectos amplificados a medida que las temperaturas superan ciertos umbrales críticos.
Según el informe, cuando las temperaturas promedio anuales sobrepasan entre 16.5 y 21.5 °C, la actividad económica se deteriora de forma significativa, afectando la productividad y la capacidad de crecimiento de los países. Este fenómeno no se limita a pérdidas coyunturales, sino que podría provocar impactos estructurales de largo plazo sobre estas economías.
Pérdidas proyectadas al 2050
Las estimaciones indican reducciones del PIB per cápita que oscilan entre 28 y 37 % en el contexto de un escenario de altas temperaturas hacia mediados de siglo. Nicaragua y El Salvador encabezan la lista de los más afectados, con caídas estimadas de 37 % y 36 %, respectivamente. Les siguen Honduras (33 %), Guatemala (30), Panamá (32), Costa Rica (31) y República Dominicana (28 %).
Incluso en el corto plazo —hacia 2030— se prevén pérdidas entre 2.7 y 3.8 % del PIB per cápita en función del país, bajo incrementos de temperatura de apenas entre 0.3 y 0.8 °C. El estudio enfatiza que la magnitud del impacto varía según la estructura productiva de cada nación y su dependencia de sectores sensibles como el turismo, la agricultura y la infraestructura.
Las conclusiones refuerzan la urgencia de fortalecer la resiliencia económica mediante innovación, inversión tecnológica y diversificación productiva. La vulnerabilidad de sectores estratégicos —como el turismo en Costa Rica o la logística en Panamá— exige políticas orientadas a la eficiencia energética, la productividad agrícola y la protección de infraestructuras clave, pilares fundamentales para garantizar la competitividad de la región.
Los resultados también muestran la necesidad de planificar con visión empresarial de largo plazo. Las economías más expuestas — Nicaragua, El Salvador y Honduras —, deberán priorizar marcos regulatorios que incentiven la inversión privada en modernización tecnológica, sistemas de alerta temprana y obras de infraestructura adaptadas a las nuevas condiciones operativas.
En conjunto, se plantea un mensaje central: sin estabilidad productiva ni diversificación, las economías del istmo podrían ver comprometida su trayectoria ascendente. Esto hace indispensable que el sector empresarial, los gobiernos y los organismos financieros actúen con pragmatismo económico y visión estratégica.
Alice Utrera
Más visitantes, más inversión
581 palabras | 2 min de lectura

Guatemala consolida su recuperación turística con un incremento del 7.24 % en los primeros nueve meses de 2025. Más de 2.4M de visitantes confirman la fortaleza del sector y su papel estratégico dentro de la economía nacional. Para el empresariado, el dato no es anecdótico: representa liquidez, empleo y certeza en la estabilidad.
Por qué importa. El turismo es hoy uno de los termómetros más claros de la confianza económica. El repunte del 7.24 % refleja no solo una recuperación sostenida, sino la capacidad para atraer inversión privada en hotelería, transporte y servicios.
Según el INGUAT, llegaron 2 404 990 turistas entre enero y septiembre. La diversificación de mercados emisores y el fortalecimiento de la conectividad aérea abren nuevas perspectivas empresariales.
El aumento equivale a 162 448 visitantes más que en el mismo periodo del año pasado.
Este desempeño sostiene la proyección oficial de superar los 3.4M de visitantes al cierre del año.
En el radar. La demanda turística mantiene un patrón regional estable, con Centroamérica (1 488 944) como principal motor y Norteamérica (602 453) como aliado estratégico.
El Salvador se consolida como el mayor emisor (1 097 643 turistas).
EE. UU. se ubica en segundo lugar con 490 287 visitantes, impulsando consumo y gasto en destinos como Antigua, Atitlán y Petén.
En cuanto a Europa, solo durante el mes de agosto arribaron 14 944 viajeros lo que representa el 5 % de ese periodo.
Datos clave. El comportamiento de 2025 se suma a un ciclo de crecimiento iniciado tras la pandemia. En 2024, el turismo había crecido un 15 % respecto a 2023, equivalente a 387 310 llegadas más.
En 2024, Guatemala recibió algo más de 3M de visitantes. El 77 % de ellos pernoctaron. La meta de 2025 apunta a un crecimiento anual entre el 12 y el 13 %.
Este dinamismo refleja una recuperación y consolida el turismo como una fuente estable de divisas y empleo formal.
Por todo ello el empresariado anticipa mayor inversión en infraestructura hotelera y transporte interno.
Visto y no visto. El aumento de llegadas no ocurre por casualidad. Una macroeconomía sólida, el tipo de cambio competitivo y el esfuerzo del sector privado por profesionalizar la oferta están detrás de las cifras.
El repunte experimentado por el turismo impulsa la demanda de servicios, alimentos y transporte.
El gasto promedio del visitante fortalece la economía local en más de un centenar de municipios.
La coordinación público-privada ha sido clave para sostener campañas y ferias internacionales. Y lo seguirá siendo.
Ahora qué. El desafío está en consolidar el crecimiento con infraestructura y calidad.
Si Guatemala supera la aludida meta de visitantes, confirmará su retorno a los niveles previos a la pandemia. Y lo hará con un modelo cada vez más orientado a la inversión privada, el turismo sostenible y la generación de empleo formal.
Inversionistas analizan nuevos proyectos en destinos emergentes. Se prevé que los sectores hotelero y gastronómico amplíen operaciones en 2026.
La continuidad de políticas acertadas y APP serán determinantes para mantener la credibilidad.
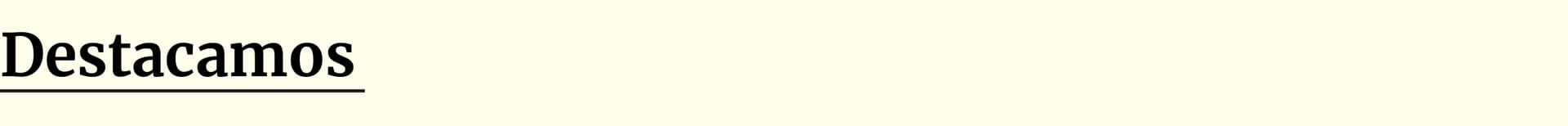
La coreana HANSAE invertirá USD 300M en un complejo industrial en Michatoya, Escuintla. El hub producirá textiles con calderas de biomasa y sistemas de reciclaje de agua.
La UE y Ecuador inician negociaciones para un Acuerdo de Facilitación de Inversión Sostenible. Objetivo: atraer capital europeo en energía, digitalización y agroindustria. Asimismo, ampliar presencia económica en Latinoamérica y promover estándares para más inversiones.
Empresas europeas anticipan un mayor impacto económico por los aranceles de EE. UU. en 2026. El PIB de la eurozona podría caer hasta 0.6 puntos. Las tensiones incrementan costos y afectan cadenas de suministro globales.



