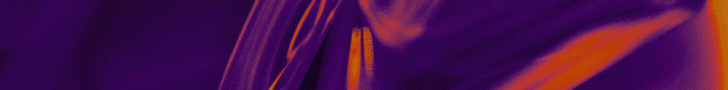- República Empresa
- Posts
- Riqueza que empobrece
Riqueza que empobrece


¡Buenos días!
Guatemala está viviendo una paradoja económica, social y demográfica. Las remesas enviadas por migrantes, en su mayoría jóvenes, se han convertido en uno de los motores principales de la economía nacional. Mas este flujo constante de divisas tiene un costo silencioso: se trata de la pérdida del capital humano más productivo.
Los miles de guatemaltecos en edad laboral y con potencial de emprendimiento que cada año parten rumbo a EE. UU., dejan a muchas comunidades con un futuro incierto para su desarrollo local. El país recibe dólares, sí. Pero pierde energía, innovación y relevo generacional.
El dilema que se presenta es: ¿cómo aprovechar el beneficio económico de las remesas sin condenar a la nación a un envejecimiento prematuro y a una creciente dependencia del trabajo realizado allende sus fronteras?
Para conocer la agenda cultural de agosto les recomendamos el boletín de República Descubre.

María José Aresti
Dólares que llegan, talento que se va
480 palabras | 1 mins de lectura

Las remesas siguen batiendo récords en Guatemala. Durante el primer trimestre del año recibió USD 9908M. Esto representa el 53.4 % del total regional. Uno de los factores es que más jóvenes optan por migrar, debilitando la base productiva del país.
Por qué importa. A primera vista, las divisas parecerían un salvavidas económico. Sin embargo, también reflejan la pérdida de capital humano joven que no participa activamente en el mercado laboral local. Esta desconexión alimenta una dependencia estructural hacia ingresos externos.
David Casasola, investigador del CIEN, advierte que “los jóvenes más capacitados son quienes emigran”. Esto deja a Guatemala con menos capacidad de innovar y crecer.
El fenómeno —conocido como fuga de cerebros— resta competitividad a los países emisores y fortalece a economías con entornos más atractivos para el talento.
Las remesas sostienen el consumo inmediato, pero no son una base duradera. Dependen de políticas migratorias ajenas y de un vínculo emocional que se diluye con el tiempo.
Entre líneas. Detrás de este incremento hay una transformación silenciosa aunque profunda del tejido productivo. La migración funciona como un atajo individual al bienestar. No obstante, causa distorsiones económicas a largo plazo.
“El auge del consumo no es sostenible”, afirma Casasola, quien ve con preocupación como el aumento de remesas posterga reformas urgentes.
El ingreso masivo de dólares presiona a la baja el tipo de cambio, encareciendo las exportaciones y afectando al sector productivo nacional.
Guatemala enfrenta un caso de “mal holandés”, fenómeno económico en el que un sector exitoso —en este caso las remesas— debilita al resto.
Punto de fricción. Sectores como la construcción y el transporte luchan por llenar vacantes locales. En ambos casos los empleos existen, pero no hay quien los tome. Ambos pierden dinamismo, mientras los jóvenes optan por irse.
Luis Castellanos, presidente de la Cámara de la Construcción, estima que podrían generarse 20 000 empleos si se agilizaran permisos en el sector.
Por su parte, la industria del transporte sufre una escasez crítica: faltan al menos 12 000 pilotos y muchas flotas están estacionadas por falta de personal.
“Tengo 10 camiones parqueados sin pilotos”, relata un operador logístico, frustrado por no poder responder a la demanda por falta de recurso humano.
Ahora qué. La situación actual exige una revisión del modelo económico que fortalezca la economía de mercado. Apostar por remesas como fuente de desarrollo es insostenible, especialmente cuando la base migrante empieza a envejecer.
Casasola asegura que podríamos terminar como Japón, pero sin habernos enriquecido antes. Con ello se refiere al envejecimiento de la población sin desarrollo previo.
A su vez, la informalidad ya no es suficiente como válvula de escape. “Ahora migrar se ha convertido en la nueva alternativa para sobrevivir”, concluye.
La oportunidad de corregir el rumbo aún existe, pero el tiempo es limitado. Para evitar la fuga de talento se debe facilitar la inversión privada y la creación de empleo mediante condiciones propicias.
¿La migración juvenil es el principal riesgo para el mercado laboral local? |
Iniciar Sesión o Suscríbete para participar en las encuestas. |
UNA INVITACIÓN DEL FESTIVAL DE LA LIBERTAD
Formando líderes con valores para una Guatemala libre

Guatemala necesita jóvenes preparados, valientes y comprometidos. En medio de una creciente confusión ideológica —donde palabras como justicia e inclusión son manipuladas para imponer agendas ajenas a nuestros principios fundamentales—, se vuelve indispensable formar líderes con principios sólidos.
Por qué importa. El Festival de la Libertad es un espacio de formación y convivencia para jóvenes que desean transformar su entorno con ideas claras y la firme convicción de defender valores esenciales como la vida, la libertad, la familia, la propiedad privada y una justicia auténtica.
Durante el festival, los jóvenes guatemaltecos compartirán con expertos, entre ellos, Agustín Laje, y otros líderes que los inspirarán a convertirse en agentes de cambio.
Aquí, la juventud no se idealiza: se fortalece. Se les prepara con herramientas reales para enfrentar los desafíos contemporáneos en espacios como la universidad, las redes sociales, los medios de comunicación, la política y el mundo empresarial.
Datos clave. El evento se llevará a cabo el próximo 9 de agosto, en el Parque de la Industria, de 9:00 a 16:00 horas.
Adquiera su entrada aquí.
Sea parte del evento que reunirá a jóvenes líderes para defender los valores que construyen una Guatemala libre.
Alice Utrera
Indicadores verdes para competir
555 palabras | 2 mins de lectura

La sostenibilidad, más que una ventaja competitiva, es un requisito para acceder a inversión, mercados y talento. En los parques industriales, medir el impacto ambiental, social y de gobernanza se convierte en la base para atraer capital y proyectar desarrollo. Sin métricas no hay transformación.
Por qué importa. La presión regulatoria, el nuevo perfil del consumidor y las exigencias del capital han obligado a los agrupamientos industriales a adoptar métricas claras. Medir es gestionar, comunicar y sobrevivir en un entorno empresarial más exigente.
Rodolfo Gámez, presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), afirmó que el papel aguanta todo; lo que importa es ser consecuente con las acciones.
Según la agencia Nielsen, el 73 % de los jóvenes a nivel mundial estaría dispuesto a pagar más por marcas sostenibles. El 66 % ya elige productos con menor impacto ambiental.
“Lo que no se mide, no se comunica; y lo que no se comunica, no existe”, subraya María Ángela Morra, experta en estrategias ESG aplicadas a parques industriales.
En el radar. La sostenibilidad en estos espacios va más allá del cumplimiento normativo. Se trata de un enfoque colectivo que exige articulación institucional, visión estratégica y alianzas con actores del ecosistema local.
Luz Ugarte, consultora en desarrollo productivo sostenible, propone evaluar tanto la dimensión interna (infraestructura, organización, empresas) como externa (proveedores, gobierno, comunidad).
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), define estos lugares como sitios que integran sostenibilidad en planificación, operación y hasta desmantelamiento. Con ello garantiza impacto social, económico y ambiental.
Gámez menciona que los agrupamientos deben verse como agentes de desarrollo local, no solo como nodos logísticos o industriales.
Qué destacar. Los reportes de sostenibilidad permiten analizar impactos y generar planes de mejora. No se trata de mostrar perfección, sino de medir, priorizar y actuar con transparencia ante inversores y grupos de interés.
Morra explica que reportar sostenibilidad permite identificar riesgos, anticiparse a normativas internacionales y mejorar la confianza de proveedores, comunidad e inversionistas.
Los indicadores ESG se dividen en tres dimensiones: ambiental (energía, agua, residuos), social (empleo, diversidad, comunidad) y de gobernanza (ética, transparencia, anticorrupción).
“Cada organización debe comenzar por lo más relevante según su impacto real; no es necesario reportar todo desde el inicio”, detalla Ugarte.
Detrás de escena. No existe un sistema universal para medir sostenibilidad en parques industriales. Por eso se recomienda adaptar estándares internacionales y tratarlos como si fueran una empresa en términos de reporte.
Según Gámez, “tomamos el parque como una empresa y diseñamos los reportes según su realidad gerencial y nivel de madurez”.
Se utilizan como base marcos como GRI, SASB, ISO 26000, Empresas B o LEED, de acuerdo con sector, recursos y alcance del agrupamiento.
Morra puntualiza que no es necesario certificar para medir. “Usar el estándar como guía ya permite avanzar en transparencia y comparabilidad”.
En conclusión. Reportar no es un fin, sino el inicio de una transformación estructural. Los parques que gestionen su impacto con indicadores claros serán más atractivos para inversionistas y talento.
Gámez sugiere fomentar reportes individuales entre empresas dentro del parque para complementar el reporte general del agrupamiento.
“La sostenibilidad es un principio rector de gestión; ignorarlo hoy, es perder oportunidades mañana”, concluye Ugarte.
Los reportes deben ir acompañados de un plan de acción concreto con metas de mejora continua y devolución a los grupos de interés.